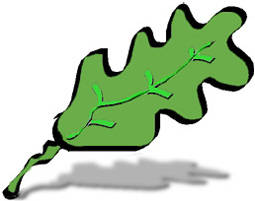
Cuando un ser humano decide asesinar a otro antes que
perderlo, no está sino actuando conforme a como se le ha educado y a la
inclinación natural del depredador que todos llevamos dentro. Eso no lo
justifica, ni lo exculpa, sólo lo muestra en la cruda realidad de una
sociología perversa. |
|
ABRIL 2008

PACTOS DE SANGRE
POR JOSE ROMERO SEGUIN
Antes
del sentimiento de pertenencia nacen los de dominio, sometimiento y
anulación, y es que sólo se siente uno dueño de aquello sobre lo que ejerce
autoridad, sobre lo que ha sido previamente subyugado y alienado. Y sólo
desde esa maldita conciencia de amo se puede aventar el insulto y levantar
la mano ante quien por naturaleza no soporta ese derecho, ni le es permitido
el otorgarlo. Ante quien le une un sentimiento generoso a la par que
sublimado por esa sana tensión que ejercen la pasión y la ternura. Ante
quien no le atan sino las sutiles amarras de la libertad, las que nacen del
libre acto de la elección. Ante quien, en definitiva, no es sino la mutua
prolongación del uno en el otro.
A mi juicio, la cuestión estriba en descifrar por qué ese afán posesivo,
cuando el bien en disputa es otro ser humano al que es imposible que no se
le reconozcan, sin perder razón de la propia esencia, los mismos derechos y
libertades que a nosotros nos asisten.
El ser humano nace y muere en el loco afán por poseer, en esa estrecha línea
amanece a la vida que le es propia y muere intentando apropiarse de la
ajena, en un acto imposible pero apetecible, ignorando que la posesión no
define vida sino muerte, porque allí donde llega sólo pervive la esclavitud
y con ella la derrota de la vida: la del esclavo y también la del amo.
Morimos en lo que poseemos, vivimos, por el contrario, en lo que pretendemos
para el limpio afán de compartir, para el armonioso juego de dar y recibir,
para el sublime acto de amar sin poseer. Pero para qué engañarnos, no se nos
educa en esa disposición sino para todo lo contrario: para amar sólo lo que
se posee, para poseer siempre lo que se ama; para poseer sin amar, nunca
para amar sin poseer. Y en esa inclinación juegan condicionantes naturales,
sociales, económicos y culturales.
Somos bestias saciadas por la conciencia posesiva de unos padres que nos
alumbran al mundo de su propiedad, y en esa condición nos amamantan y
educan: "Mi hijo", proclamamos todos, pero no es cierto, no es nuestro, es
de él y sólo para él. No puede ser de otro modo porque la posesión no nace,
como nos quieren hacer creer, en la naturaleza de las cosas sino en la
sociología de nuestras cosas.
Sería absurdo además de injusto, una vez acotado el espacio donde nace y
tiene vigencia la propiedad, ignorar los factores sociológicos que la
sostienen: la costumbre, o sociología de lo probable, la ideología, o
sociología del improbable y la teología o sociología en la que lo improbable
se torna probable y viceversa. Todas ellas van plasmando en el ser humano un
profundo sentido de propiedad, pues todas ellas nos poseen sin cuidado, a la
par que nos facilitan poseer a su vez a otros. Ese es el consuelo, esa la
piedra que cimienta la verdadera y definitiva derrota, en la que dejamos de
ser hombres y mujeres para ser propietarios. Recorrido ese camino qué nos
queda sino defender la propiedad por encima de todo. Y en esa defensa cada
uno usa todo el arsenal de que dispone, ocurre que se impone y emerge la
fuerza bruta, porque la brutalidad se ha revelado siempre como el arma más
eficaz para defender lo que en conciencia y en esencia entendemos
erróneamente como nuestro.
Tanto el machismo como el feminismo no son sino expresiones de esa certeza,
en la necesidad de dominar para posteriormente poseer. No querer entenderlo
así nos aproxima a la víctima pero no nos aporta una solución digna y
definitiva del problema. Cuando un ser humano decide asesinar a otro antes
que perderlo, no está sino actuando conforme a como se le ha educado y a la
inclinación natural del depredador que todos llevamos dentro. Eso no lo
justifica, ni lo exculpa, sólo lo muestra en la cruda realidad de una
sociología perversa, tanto en lo consuetudinario, como en lo religioso e
ideológico, que nos implica en los aborrecibles pactos de sangre a los que
sus juegos posesivos abocan.
No cabe pues en esta tragedia sino remediar con las armas de que disponemos
y educar con las que aún carecemos. En una palabra, cambiar la inercia de la
costumbre por la voluntad de la imaginación, porque no hay mayor perversión
que consentir que la maldad se sacralice y perpetúe, ni aún cuando lo hace
bajo el aparentemente civilizado epígrafe de la cultura. § |