
Diagnóstico: pesimista. Pronóstico: optimista. Ése es
el pulso de la educación en España, según el periodista Fabricio Caivano.
El fundador de los Cuadernos de Pedagogía propone repensarla desde otros
puntos de vista.
"Aunque nos cueste aceptarlo, la
escuela, en estos últimos años, se ha utilizado para inocular maniqueas
concepciones nacionalistas"

"No hay una política de
investigación y desarrollo, de inversión, de calidad. En Cataluña un
altísimo porcentaje de personas mayores de 18 años tiene sólo estudios
primarios. ¿De qué sociedad del conocimiento estamos hablando?"
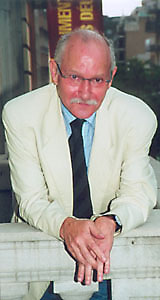
"Hay que recuperar los grandes
valores de instrucción de la escuela: leer, escribir, contar, imaginar el
mundo, las cosas que hacen humano al hombre y no aquellas que le
convierten en un esclavo o un tonto"
|
|
Texto: Rami Ramos / Fotos: M.A.Oliva
Dice
Caivano que el título de periodista estaba "de rebajas" al final del franquismo.
Así que este licenciado en Derecho y diplomado en Sociología de la Educación no
tuvo problemas a la hora de incorporar el periodismo a su currículum. Cumplía
todas las condiciones necesarias para, cuando un editor le propuso elaborar un
proyecto de revista, hacerse cargo de él. Así empezó, en enero del 75,
Cuadernos de Pedagogía. A modo de prueba se hizo un número uno, más tarde un
número dos... y hasta 22 años estuvo Fabricio Caivano como director al frente de
esta revista, ejemplo de independencia editorial, punta de lanza del debate
educativo.
Hoy Cuadernos de Pedagogía engrosa el catálogo de una multinacional
holandesa y Caivano, tras un polémico despido en el año 97, ha abierto nuevas
vías de trabajo. Actualmente edita y coordina la revista Cuadernos de Literatura
Infantil y Juvenil, y en sus artículos en la prensa sigue ofreciendo lúcidas
reflexiones sobre la educación, lo que le ha reportado premios y reconocimientos
como el Esteban S. Barcia de Periodismo.-Al final de un artículo
titulado "El síndrome del Milenio", usted formula una pregunta: "¿qué es hoy
educar?". ¿Ha encontrado respuesta?
-No, porque tenemos dos dificultades. Una es la manera de hacerse bien las
preguntas. Creo que tenemos que repreguntarnos la educación, reinventar un
lenguaje que se muestra viejo, estereotipado y autorreferente. Un pensamiento
pedagógico que seguimos utilizando y que pertenece al pasado, al contexto
socioeconómico de finales del siglo XIX. Las profesiones, instituciones y
estilos de educación actuales nos parecen naturales y en cambio son históricas,
en consecuencia no son eternas. Podemos ir ordenadamente hacia instituciones
educativas nuevas, distintas pero imaginables... que ahora no conocemos.
Acabarán si no imponiéndose a través del mercado y sus cambios económicos y
tecnológicos. La misma como construcción social de la infancia está ya, en buena
parte, en manos del mercado y sus herramientas, la televisión, la publicidad,
las modas... Los niños han cambiado muchísimo en los últimos 25 años. Educar ya
no puede ser sólo enseñar cosas: ahora geografía, luego gramática, luego unos
exámenes y así año tras año...
-En alguna ocasión ha hablado de una redistribución de responsabilidades
educativas, entre la escuela, la familia y la sociedad. ¿Cada parte lo tiene
claro?
-Tengo que decir que no otra vez. La estructura que imaginamos es que los
niños llegan al mundo, a una familia, y ésta tiene unas responsabilidades
educativas básicas, desde conductas, como ser educados al comer, hasta valores
morales y religiosos. Una vez que esta primera socialización está hecha, la
escuela tiene otra responsabilidad, que es la instrucción en conocimiento. Pero
esas fronteras hoy en día se han perdido, fundamentalmente porque la familia no
desaparece sino que se transforma, cambia y pierde ciertas funciones
tradicionales.
Los niños que viven en pisos pequeños tienen muy poco espacio para su curiosidad
innata; el padre y la madre trabajan y no hay instituciones de acogida
suficientes para que los niños tengan una buena educación infantil, que es la
que determina la capacidad de aprendizaje posterior. Pero los niños están solos
mucho tiempo, en la caverna electrónica, y la televisión es ya el gran proveedor
de palabras y de ideas sobre lo que es el mundo y acerca de cómo interpretarlo.
Esto es bien sabido, pero el aparente responsable de toda la educación es el
maestro, que además de enseñar un currículum exhaustivo con el tiempo muy
medido, tiene que socializar en las cosas más elementales. No puede hacerlo pero
lo intentará... y si fracasa la culpa será suya o bien del aprendiz. La realidad
es muy distinta a lo que pone en los libros de pedagogía y dice la señora
ministra. El magister es más importante que el minister.
-¿Se vislumbra alguna solución en el horizonte?
-Cada vez se va más hacia el discurso de la sociedad educadora, es decir,
que la organización espacial y temporal de la sociedad de los adultos tiene que
ser, en sí misma, educadora, y lo es muy poco, cuando no es antieducadora. El
temor a la violencia encierra a los niños en la seguridad aparente de su casa,
ya que el automóvil les ha prohibido la calle para jugar. Entonces hay que
inventar lugares para que los niños estén seguros, y hay que recuperar los
grandes valores de instrucción de la escuela: leer, escribir, contar, imaginar
el mundo, las cosas que hacen humano al hombre y no aquellas que le convierten
en un esclavo o un tonto. Hay experiencias sugestivas en ciudades pequeñas que
organizan su entorno de manera menos agresiva para los niños, por ejemplo,
peatonalizando circuitos para que vayan andando a la escuela. Son experiencias
poco conocidas y nada atractivas políticamente porque no son rentables: un
político se mueve a corto plazo, quiere inaugurar un pantano o una hemeroteca
días antes de las elecciones y salir en la foto. Pero el que quiere invertir en
educación sabe que necesita veinte o más años para que el ciudadano vea los
frutos. Es un tiempo largo e inteligente que no se corresponde con el tiempo
político, corto y ruidoso.
-¿A través de qué se están socializando los jóvenes, si la familia y la
escuela ya no cumplen esa función?
-Habría que distinguir las edades. Hoy decimos "niño" y no se sabe qué
edades designamos... Hay una edad más propicia para la educación: cuando los
niños todavía permanecen en el ámbito de la familia y de la escuela; entonces
tienen intacta una capacidad de empatía con el adulto. A partir de los
doce/trece años, y cada vez más precozmente, se produce una ruptura, y los niños
se fugan y se entregan a una subcultura propia, autónoma y que está fuera de
nuestra vista. Igual que en los tradicionales ritos de transición los niños
permanecían solos en la selva porque tenían que "hacerse adultos", volver a la
comunidad como tales tras haber superado valientemente la prueba; hoy nuestros
niños buscan salir pronto de la infancia, ser como "los mayores", entrar en su
mundo, tener sus cosas, la noche, el riesgo, el tatuaje. Dinero, en fin. Las
generaciones nuevas se socializan en su grupo de iguales, en su "tribu
simbólica", lejos de los adultos o cerca de los que les parecen insignificantes,
que pueden estar presentes físicamente pero que están, como ellos mismos,
desconcertados, sin autoridad ni idea firme alguna. Yo sostengo que hoy la
verdadera socialización la hacen los mass media y su mediocre utilización
mercantil de la infancia y de la juventud. Hoy la educación es competencia de
los medios de comunicación que habría que denominar ya Medios Formación de
Masas, ellos hacen de los sujetos masa. Siempre le echamos la culpa a la
televisión, pero la televisión es un medio estupendo y muy bien utilizado para
el mantenimiento de una estructura económica y su estilo de vida. Aceptamos una
idea angelical, inocente y prefreudiana de la infancia, pero aceptamos que los
conformen como consumidores voraces, como sujetos sin referencias éticas. Se
están creando ciudadanos útiles para un sistema que hace de la mercancía y el
mercado su elemento primordial. Y el liberalismo democrático es mucho más que
ese débil pensamiento único hegemónico.
-¿En qué medida afecta la globalización a la educación?
-Es complicado, porque apenas sabemos muy bien qué es la globalización. Creo
que en la sociedad actual se crean por un lado nuevas oportunidades y por el
otro crecen los viejos riesgos. Las oportunidades vienen dadas por las nuevas
formas de organizar el trabajo: muchos informes de la UNESCO -y de otros
organismos internacionales- apuntan a que es necesario construir un ciudadano
autónomo y flexible: que no esté habituado a hacer una única cosa, sino que
tenga iniciativa, que sepa gestionarse a sí mismo junto a los demás, proyectar y
responsabilizarse... Se trata de una cultura del esfuerzo que quiere cambiar la
vigente formación pasiva y disciplinada del ciudadano de la antigua escuela
tradicional... Un sistema formativo integral público, personalizado y exigente.
Las nuevas oportunidades son muchas... pero también lo son los nuevos riesgos.
De la misma forma que se genera una exclusión a nivel mundial, se generan bolsas
de pobreza física y moral locales -un ejemplo de manual es Argentina-, que crean
desigualdad y exclusión. No es necesariamente una exclusión escolar, los niños
pueden ir a la escuela pero pertenecen a una familia destruida, en situación de
precariedad. La incertidumbre y su clon, la flexibilidad, que pasan por ser
características de la globalización, podrían ser aspectos educativamente
positivos, porque la incertidumbre obliga a pensar, a responsabilizarse y a
reaccionar creativamente. Pero también suelen ser muy destructivas precisamente
para la gente más vulnerable porque no tiene recursos de ninguna clase.
-¿Qué opina de la nueva ley de educación?
-No me gusta, pero tendremos la ley que nos merecemos. Me parece muy del
estilo propio del PP, de mayoría absoluta, impuesta igual que la luego cambiada
ley de regulación de empleo o la LOU. A mí me parece que tanto el documento de
bases como el proyecto mismo de ley son conceptualmente estériles y huecos... Se
nota que se ha preparado en base a encuestas del Centro de Investigaciones
Sociológicas, donde la ministra se curtió: ¿Cuáles son los problemas que tenéis?
Violencia en las escuelas, fracaso académico, cansancio profesional e
indisciplina. Han montado buena parte de la ley sobre estos tristes tópicos,
que, si bien pueden responder a ciertas realidades, son muy reduccionistas y
miopes. No se ha hecho ninguna evaluación de la LOGSE, que yo creo que no había
agotado aún su ciclo positivo y, aunque tenía defectos grandes, podía haberse
reforzado más su espíritu igualitario y justo... Pero no fue nunca la ley del PP
y había que vaciarla de su mejor contenido. Desde luego, era una ley más
progresista que ésta.
-¿La educación puede ser un arma de control?
-La tentación política de controlar la formación del ciudadano ha sido un
potente virus de las iglesias y los partidos, y por lo que parece es incluso
resistente a la democracia misma. La educación estatalizada acaba por ser
fábrica de doctrinas y de ciudadanos sumisos y previsibles. Un ejemplo: en
Cataluña es obligatorio cantar (y memorizar por tanto), en las clases de música,
el himno nacionalista llamado "Els Segadors", con su combativa y patriotera
letra. Bueno, eso se parece mucho a una impensable resurrección de aquella
inútil y oprobiosa asignatura franquista llamada FEN: "Formación del Espíritu
Nacional". ¡¡Patriotismo en las aulas, a estas alturas!! ¿Dónde queda aquella
imaginada escuela justa, laica, racionalista, igualitaria, librepensadora...?
Aunque nos cueste aceptarlo la escuela, en estos últimos años, y es difícil para
mí mismo decirlo, se ha utilizado para inocular maniqueas concepciones
nacionalistas. Parece que se necesitaba urgentemente crear buenos catalanes,
buenos canarios, buenos gallegos, buenos andaluces... por no citar el caso
extremo y penoso del País Vasco... Y en ese resbaladizo asunto muchos docentes,
en especial los progres y los marxistas, han colaborado con un entusiasmo tan
pequeñoburgués como nada pedagógico. Las legítimas diferencias culturales
nacionalistas han servido para ocultar las ilegítimas desigualdades educativas
entre clases sociales. Ha habido adoctrinamiento y lo habrá seguramente en el
futuro, porque contar con una patria y un sencillo manual de uso ayudó, desde
siempre, a los débiles y a sus pastores. Una inculcación ideológica que suele
ser una pérdida lastimosa de tiempo, de inteligencias y de sentimientos... Bien
lo sabe la iglesia católica, con su larga experiencia de doctrinarismo escolar,
anterior al franquismo, de la que surgieron generaciones enteras de ateos,
agnósticos y neuróticos. El adoctrinamiento es una educación cobarde: teme la
libertad de los individuos.
-Usted opina que todas las reformas educativas han fracasado por falta de
recursos. ¿Por qué esta tacañería? ¿Qué interés tiene crear una reforma
destinada a fracasar?
-No hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Se dice que
los ciudadanos del futuro son los niños que están en la escuela, que los jóvenes
de hoy serán los dirigentes de mañana, que la sociedad del conocimiento es
fundamental en el discurso de la Unión Europea. Pero luego no hay una política
de investigación y desarrollo, de inversión, de calidad. En Cataluña un altísimo
porcentaje de personas mayores de 18 años tiene sólo estudios primarios. ¿De qué
sociedad del conocimiento estamos hablando? Y todo ese discurso moderno sobre la
competitividad y la flexibilidad: si es así, pongámonos en serio a hacer una
buena formación de profesores.
Decía un famoso psicólogo que toda reforma educativa que se centre sólo en lo
pedagógico está condenada al fracaso. Porque toda esta estructura tan meticulosa
de los currículum y los objetivos no se ajusta a la realidad... Y quien tiene
que bregar con la dura y pura realidad es el pobre maestro o la maestra, con la
formación academicista que tiene, con treinta o más alumnos que son,
lógicamente, una bomba de hormonas, frustraciones e hiperactividad. Nos hace
falta tomarnos en serio la profesión de enseñante. Sólo así podemos ser
exigentes con ella. ∆ |